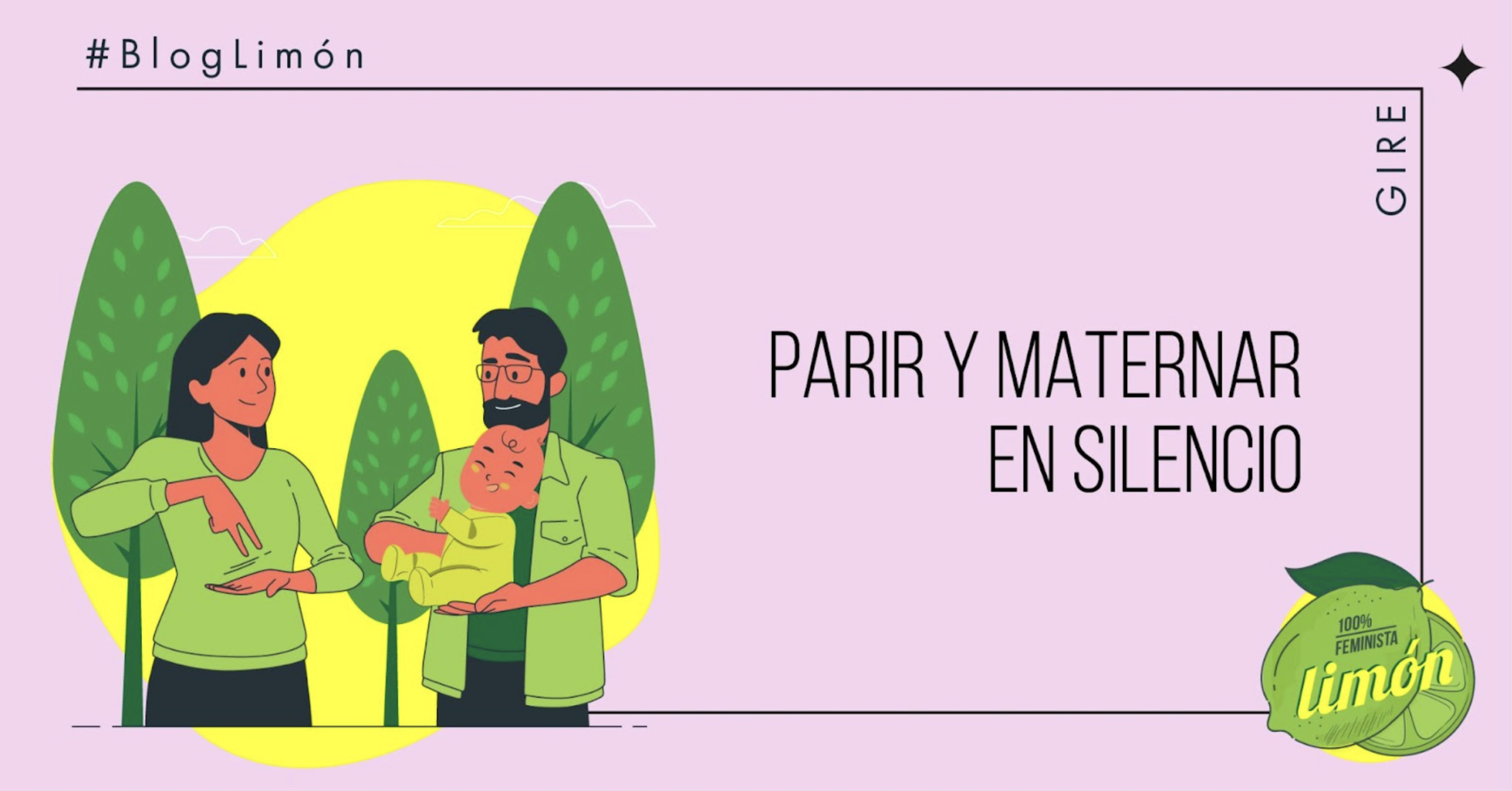
Hay películas que no solo se ven, se sienten. Sorda, dirigida por Eva Libertad, es una de ellas. Una obra que no necesita gritar para incomodar ni exagerar para señalar. Lo hace desde lo íntimo, desde lo cotidiano, desde aquello que muchas veces pasamos por alto: las barreras que enfrentan las personas sordas en su vida diaria, especialmente en relación con sus derechos sexuales y reproductivos.
La historia sigue a Ángela, una mujer sorda que atraviesa el embarazo, el parto y la crianza de su hija. La película no inicia con un gran giro dramático ni busca el impacto inmediato. Parte desde la incomodidad constante de quien vive en un mundo que no habla su lengua, no entiende sus silencios y no le deja decidir por sí misma.
Uno de los mayores logros de la película, desde mi punto de vista, es mostrar que la violencia hacia las personas con discapacidad no siempre es abierta ni evidente. A menudo se disfraza de preocupación, de cuidado, de buenas intenciones. O, peor aún, se vuelve invisible: no se les habla directamente y no se les toma en cuenta.
Un ejemplo claro en la película ocurre en una consulta médica cuando la ginecóloga se dirige únicamente al marido de Ángela, esperando que él le traduzca la información. Como si ella no estuviera ahí. Solo cuando él le pide que le hable directamente a su pareja, la médica se gira hacia ella. Este tipo de actos —aparentemente inofensivos o cotidianos— son formas de violencia obstétrica.
En México, esta violencia institucional afecta a tres de cada diez mujeres y se agrava en los casos de mujeres con discapacidad. La atención médica deja de ser un espacio de cuidados para convertirse en uno de frustración, aislamiento y, muchas veces, trauma. Y más aún cuando no se hacen los mínimos esfuerzos para establecer una comunicación accesible.
Sorda construye este universo con una narrativa sutil, íntima, a ratos silenciosa —literalmente— porque algunas escenas transcurren sin sonido. Esto hace que las personas espectadoras experimenten, aunque sea por un instante, cómo es habitar el mundo desde la experiencia de Ángela. El resultado no es solo empático, también es profundamente político.
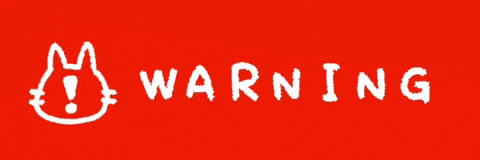
Advertencia. A partir de aquí se comparten elementos clave de la trama. Si aún no has visto la película y prefieres no enterarte de detalles importantes, te recomiendo guardar este texto para después.
Es durante el parto cuando la exclusión se vuelve más violenta y tangible. En el momento en que Ángela más necesita apoyo, claridad y acompañamiento, el personal médico aparta a su pareja —quien hasta entonces había sido su intérprete— sin dar ninguna explicación.
La ginecóloga lleva cubrebocas, ocultando los labios que Ángela necesita leer. Se queda sola, desprotegida, en un instante en el que nadie debería sentirse así.
Para Ángela todo es confuso. Las luces la ciegan. Las manos la tocan sin avisar. Los rostros se mueven rápido, pero no emiten palabras que pueda leer. La ansiedad crece. Su respiración se agita. El dolor físico del parto se entrelaza con la angustia de no saber qué está pasando.
Entonces, en un acto desesperado, Ángela le arranca el cubrebocas a la doctora. Necesita leer sus labios. Necesita saber si algo anda mal. Necesita que alguien, al menos una persona, le hable.
Esa escena —cruda, dolorosa, profundamente simbólica— resume el abandono institucional hacia mujeres sordas. La atención médica se centra en el protocolo, no en la persona que está pariendo. No hay intérprete profesional. No hay adecuaciones. No hay empatía. Solo un sistema que sigue funcionando como si todas las mujeres fueran iguales, como si todas las maternidades se vivieran de la misma forma.
Una maternidad atravesada por las miradas
La película no idealiza la maternidad. Tampoco la condena. Simplemente la muestra tal como es: contradictoria, difícil y profundamente emocional. Ángela, en muchos momentos, se siente sola, desconectada, insuficiente. Cree que no logra vincularse con su hija, que su pareja lo hace mejor, que incluso su propia madre piensa que habría sido mejor no tener nieta por miedo a que herede la sordera.
En un intento por encajar, Ángela usa sus audífonos para relacionarse con otras madres en la escuela. Pero el ruido ambiental la abruma. No es su mundo. Ella intenta acercarse, pero el costo emocional es alto. Solo encuentra verdadera comodidad y libertad cuando está con sus amigas sordas, con quienes puede comunicarse sin barreras, sin explicaciones.
Uno de los momentos más tensos de la película ocurre cuando Ángela confronta a su esposo. Le reprocha que no le permite cuidar sola a su hija, que siempre está vigilante, corrigiéndola, juzgándola. Él, cansado, le responde que lleva años cuidando de que nadie la haga sentir mal, que ha estado protegiéndola constantemente, y que no todo puede girar en torno a su discapacidad.
Es una discusión incómoda, pero real. Hay tensiones y un cúmulo de heridas sin resolver. La película no busca ofrecer una salida simple, sino mostrar la complejidad de los vínculos cuando se entrecruzan el amor, la discapacidad, el miedo, la culpa y la sobreprotección.
Uno de los momentos más simbólicos llega cuando la hija dice su primera palabra: “agua”. Ángela, emocionada, cree que ha usado lengua de señas. Pero la palabra fue oral. Lo que para muchas madres sería una alegría simple, en este caso activa temores profundos: el miedo a no compartir un lenguaje con su hija, a que ese vínculo se fragmente, a sentirse fuera del mundo que está ayudando a formar.
Maternar siendo sorda
Sorda desmonta muchas ideas preconcebidas. Cuestiona la noción de que las mujeres con discapacidad no pueden —o no deberían— ser madres. Lo que verdaderamente vuelve difícil la maternidad no es la sordera, sino la falta de accesibilidad, el capacitismo estructural, el juicio constante, la ausencia de redes y políticas públicas que entiendan la diversidad de cuerpos, lenguajes y experiencias.
Y esto no se limita a la sordera. También ocurre con mujeres con discapacidades físicas, psicosociales e intelectuales. Todas enfrentan obstáculos similares, en un sistema que les impide decidir libremente sobre su cuerpo, su sexualidad y su maternidad.
La película cierra con una escena hermosa, acompañada por la canción “Neskaren Kanta” de Verde Prato. Es un final emotivo, sereno, pero no complaciente. Uno que permanece contigo mucho después de terminada la película.

Verónica Esparza (@esparza2602) es abogada feminista en deconstrucción permanente. Necesita desayunar y un café para empezar el día. Forma parte del equipo GIRE.